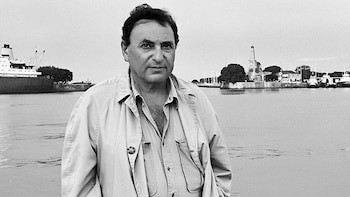Qué viene después de Twitter y Facebook
- La consultora en comunicación analiza el giro reaccionario de las redes sociales.
- En su libro Las redes son nuestras, advierte sobre la pérdida del espíritu democrático en internet.
- Y propone recuperar una gobernanza descentralizada y abierta, frente al avance de la desinformación.
Discursos de odio, memetización de la política, crisis de credibilidad, fake news, inteligencia artificial y la monetización de datos son parte de nuestra experiencia diaria en internet. Sin embargo, esto no siempre fue así. Hubo un tiempo en que la red era un espacio abierto para que una multitud diversa y multiforme desarrollara su capacidad creativa, productiva y transformadora, apostando por una inteligencia colectiva que desafiaba los modelos de la modernidad.
Esa utopía democratizadora tuvo una vida efímera. O, al menos, así lo plantea Marta G. Franco en Las redes son nuestras (Consonni, 2024), pues no pasaría mucho tiempo para que internet nos fuera robada. “Internet era nuestra”, remarca esta consultora en comunicación española, “y nos la robaron tres veces”.
El primer robo ocurrió en los años noventa, cuando se privatizó la red. Un sistema de ordenadores conectados mediante cables financiados con dinero público en universidades y centros de investigación pasó a ser explotado por empresas privadas.
El segundo robo fue la web 2.0. A partir de esa infraestructura privatizada, estalló una explosión de creatividad social, compartíamos saberes y nuevas formas de comunicación y organización, mientras las plataformas comerciales absorbían ese potencial para transformar nuestra actividad en un modelo de negocio basado en la extracción de datos.
El tercer robo, el más reciente y doloroso, se dio cuando, durante una década, la sociedad civil –movimientos sociales, activismos y comunidades digitales– utilizó Facebook, Twitter y YouTube para disputar la agenda, ensayar nuevos discursos y abrir espacios de debate. “Cuando eso ocurrió, una reacción conservadora bien organizada se propuso neutralizar ese poder”, recuerda a Clarín Marta Franco, figura activa desde el 15M.
En esta entrevista, Marta G. Franco no solo propone recuperar internet –su regulación, su uso, su espíritu colectivo– sino que también nos ofrece claves para interpretar el ascenso global de las nuevas derechas. Entender cómo se disputa el espacio digital es, en definitiva, entender cómo se disputa el poder político y cultural en nuestra época.
–Era claro que en Twitter se había generado una comunidad de escritores, políticos, artistas, diseñadores, que mutó a discursos de odio y contenidos adictivos como la cuenta Radio Genoa. ¿Estamos frente al final de las redes sociales como plataformas de discusión democráticas?
–Sí, sin duda. Durante varios años, Twitter funcionó como una especie de ágora digital, no era la red con más usuarios, pero sí la más influyente para quienes estaban atentos a la política, el activismo y los debates sociales. Allí se encontraban periodistas, artistas, diseñadores, intelectuales. Fue un espacio vibrante de intercambio y discusión pública. Pero eso cambió. Los sectores reaccionarios entendieron la importancia estratégica de ese territorio y comenzaron a ocuparlo con fuerza. Steve Bannon lo explicó de forma brutal cuando dijo que el objetivo era “inundar la zona de mierda”. El propósito era claro, volver invivible ese espacio que servía para pensar en común. Con la compra de Twitter por parte de Elon Musk, ese proceso se aceleró, la plataforma se convirtió abiertamente en un instrumento de una agenda ideológica específica. Cambios técnicos, decisiones editoriales, proliferación de bots y desinformación, todo apunta a desactivar el potencial democrático de las redes. Lo que en su momento fue un lugar para ensayar nuevas ideas se transformó en un pantano.
–¿El dato mata al relato? ¿La apertura de datos puede aportar evidencia a la discusión pública?
–En absoluto. El relato nunca desaparece porque es el modo en que las personas comprendemos el mundo. No se trata de contraponer razón y emoción, sino de entender que el relato también tiene una lógica propia, racional, pero basada en valores compartidos, en afectos, en sentidos. Frente a una emoción, un dato no alcanza. No porque falte racionalidad, sino porque es otro el idioma. Quien pretenda intervenir en el espacio público solo con cifras y gráficos, está hablando una lengua que muchos no comprenden. Y en tiempos de confusión, necesitamos relatos honestos, poderosos, que nos ayuden a imaginar futuro. Marta G. Franco es autora de Las redes son nuestras (Consonni).
Marta G. Franco es autora de Las redes son nuestras (Consonni).
–En la Argentina venimos de 20 años de polarización política extrema. Europa parece una sociedad en declive. ¿Estamos frente al fin del proyecto republicano de Occidente?
–Es evidente que las democracias liberales occidentales atraviesan una crisis profunda. En Europa hay datos preocupantes, encuestas entre jóvenes muestran que un porcentaje cada vez mayor no ve diferencia entre vivir en democracia o en dictadura. La pérdida de legitimidad de las instituciones es real, y no se explica solo por lo que pasa en internet. La tentación de culpar a las redes sociales por esta desafección democrática es comprensible, pero limitada. Hay causas estructurales más amplias, el desmantelamiento del Estado de bienestar, la desigualdad creciente, la crisis ecológica, la precarización de la vida. También hay una crisis de la masculinidad que tensiona el orden patriarcal, y eso genera reacción. No se puede entender la fragmentación del espacio público sin mirar al poder económico global y a las élites que están generando un mundo cada vez más inestable e injusto.
–¿No ves un empobrecimiento del debate público?
–Sí, claro. Cuando el debate político se traslada a plataformas que priorizan la brevedad, la espectacularización y la viralidad, se pierde capacidad de desarrollar ideas complejas. Hay una simplificación brutal del discurso. Pero insistir en que todo esto es culpa de Twitter o TikTok es, al mismo tiempo, perezoso y falso. El empobrecimiento del debate también es consecuencia de un sistema que recorta derechos, que asfixia lo común, que promueve el individualismo. No se puede analizar el presente sin considerar las lógicas extractivas de las grandes plataformas, pero tampoco sin mirar la concentración de la riqueza, el colapso ecológico o la ofensiva contra los derechos conquistados por los feminismos. Las redes reflejan, magnifican, pero no inventan todo desde cero. Por eso el análisis debe ser más complejo y menos complaciente.
–Se suele decir que Estados Unidos innova, China copia y Europa regula. ¿Europa está atrapada entre la dependencia tecnológica y la regulación?
–Sin duda. Europa depende tecnológicamente de las grandes empresas estadounidenses, y eso no es casual, durante décadas, los gobiernos europeos no invirtieron lo suficiente en ciencia y desarrollo tecnológico. Mientras tanto, Estados Unidos sí lo hizo, y con dinero público. Como explica Mariana Mazzucato, muchos componentes del iPhone –pantalla táctil, GPS, Siri– fueron desarrollados en centros públicos de investigación. Apple simplemente los ensambló y los convirtió en negocio. Ahora bien, con la llegada de Trump y la influencia de Elon Musk, también en Estados Unidos se han recortado fondos públicos para la ciencia. Esa tendencia puede erosionar su capacidad de innovación a futuro. En Europa, sin embargo, seguimos atrapados entre la falta de inversión y una narrativa tramposa que culpa a la regulación de la falta de grandes empresas tecnológicas. La regulación no es el problema. De hecho, es lo que permite que los aviones no se caigan. El mito de que para innovar hay que desregular solo beneficia al lobby tecnológico. Lo que necesitamos es inversión pública, regulaciones fuertes y sistemas abiertos que permitan la colaboración entre sectores.
–¿Qué modelo de gobernanza de internet y de tecnologías como la inteligencia artificial te parece más viable? ¿Mayor regulación? ¿Más transparencia?
–El único camino sostenible pasa por sistemas descentralizados, con protocolos abiertos y fuerte inversión en software libre. Esa arquitectura es la que hizo posible que internet se convirtiera en una red global. Sin ella, estaríamos encerrados en jardines vallados, como lo estuvieron proyectos corporativos que fracasaron en décadas anteriores. Internet, en su capa más básica, aún funciona gracias a estándares libres. Eso permite que podamos enviar un correo electrónico de un servidor en Gmail a otro en Hotmail sin importar qué software usemos. Ese es el modelo a seguir, interoperabilidad, colaboración entre lo público, lo privado y la sociedad civil. Un ecosistema donde podamos construir y conectar sin depender de una única plataforma. Y ojo, muchas de las herramientas que usa la inteligencia artificial hoy en día corren sobre software libre. Lo que hacen las grandes empresas es tomar eso, encerrarlo y extraer valor con nuestros datos. El problema no es la tecnología en sí, sino cómo se la gobierna y a quién beneficia. Las redes son nuestras, de Marta G. Franco en (Consonni).
Las redes son nuestras, de Marta G. Franco en (Consonni).
–Entró en vigor el AI Act en la Unión Europea. ¿Qué valor tiene frente a la velocidad del cambio tecnológico?
–El gran desafío de la regulación es que siempre llega tarde. Las empresas tecnológicas se mueven más rápido que los Estados. Cuando una ley entra en vigor, las plataformas ya encontraron una forma de esquivarla. Aun así, el AI Act tiene aspectos valiosos. Sobre todo en lo que respecta a exigir transparencia a los gobiernos cuando usan inteligencia artificial. La automatización de servicios públicos, la toma de decisiones con algoritmos, necesita control ciudadano. Y esta ley al menos abre un camino para eso. El problema es que Europa sigue siendo Europa, su regulación es racista. Protege a los ciudadanos europeos, pero permite excepciones para controlar fronteras. Lo que no se puede hacer con europeos, se hace con migrantes. Y lo más grave, las empresas europeas pueden desarrollar sistemas prohibidos dentro de la UE para luego exportarlos a países del Sur Global. O sea, lo que no es apto para un francés, puede ser vendido a un argentino.
–¿Creés que están dadas las condiciones sociohistóricas para una politización real del malestar del que venimos hablando?
–No me atrevería a responder con un sí o un no. Lo que sí sé es que, si ese momento llega, va a necesitar una internet libre. Espacios digitales que permitan encontrarnos, debatir, organizarnos. Sin eso, no hay posibilidad de respuesta colectiva. Internet no es más importante que otras luchas –la feminista, la climática, la antirracista– pero es una herramienta clave para todas ellas. Si no peleamos por mantenerla abierta y habitable, las demás luchas también pierden fuerza. Es hora de volver a cuidar ese territorio.
–¿Cómo ves el futuro? ¿Hacia qué tipo de sociedades nos encaminamos?
–A corto plazo, lo que se vislumbra es el colapso de las grandes plataformas. Las grandes empresas tecnológicas pasaron el foco de su atención a la Inteligencia Artificial. Ya no va a haber una única red social donde “estemos todos”, como fue Twitter en su momento. Las vidas digitales se van a fragmentar. Y eso tiene aspectos negativos, pero también una oportunidad, menos alcance masivo puede significar más profundidad. Estamos ante un cambio de paradigma. Se termina la era de los virales y los millones de seguidores sin compromiso. Lo que viene es construir comunidades digitales más pequeñas, pero más sólidas. Volver a los foros, a las listas, a los espacios donde importa más la calidad del vínculo que la cantidad de likes. No será un futuro espectacular. Pero puede ser más humano.
Marta G. Franco básico
- Habitante de internet desde 1999. Pasó por Indymedia, varios hackmeetings y hacklabs en centros sociales okupados y un intento de red social libre llamada Lorea/N-1.
- Vivió intensamente el 15M, coordinó la sección de tecnología del periódico Diagonal y fue mediadora en el centro de cultura digital Medialab- Prado.
- El ciclo municipalista la llevó a encargarse de las redes sociales del Ayuntamiento de Madrid y a la comunicación política.
- Últimamente, sigue intentando que internet siga siendo un lugar habitable y trabaja con organizaciones sociales, casi siempre con el colectivo de investigación y estrategia digital Laintersección.
Las redes son nuestras, de Marta G. Franco en (Consonni).